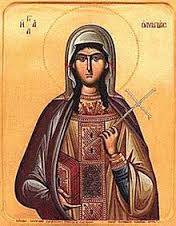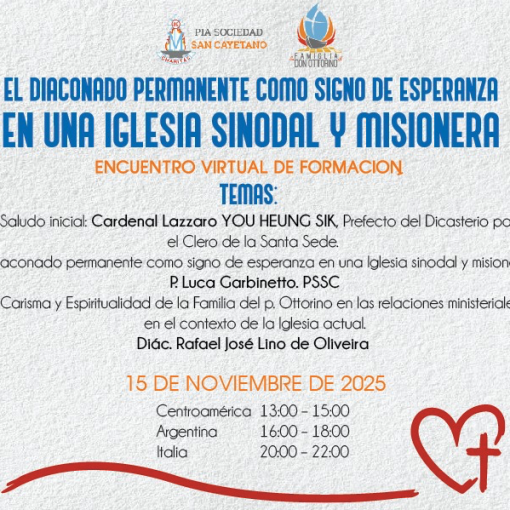Cómo hablar hoy de la Sacramentalidad del Diaconado
Pepe Rodilla Martínez. DP. Archidiócesis de Valencia. España
El diaconado en la actualidad es una realidad eclesial a la que no se le ha dedicado el suficiente interés desde la perspectiva teológica. La restauración del diaconado como ministerio permanente es un fenómeno bastante reciente, sin embargo su implantación se lleva a cabo de forma desigual en la Iglesia Católica. El magisterio posconciliar estableció algunas pautas orientativas para los primeros planteamientos.
La Comisión Teológica Internacional presentó en 2002 un análisis significativo de diversos temas, entre los más importantes, a mi entender el de la sacramentalidad del ministerio diaconal, aunque la temática sobre su identidad adolezca todavía de un desarrollo que profundice y lo clarifique. Si bien están empezando a darse ciertos avances extraordinarios en cuanto a magisterio y en tanto estudios teológicos, el ministerio diaconal sigue siendo una materia escasamente investigada y trabajada hasta sus últimas consecuencias. Este artículo lo iniciamos como orientación en la dirección que indicaban las huellas dejadas por el gran teólogo burgalés Santiago del Cura, pero retrotrayendo nuestro interés al teólogo que más influyo en los padres conciliares del Vaticano II para la reinstauración del Diaconado permanente.
Santiago del Cura Elena, gran teólogo burgalés, nos dejó entre sus reflexiones teológicas suficientes señales y pistas para emprender nuevos caminos a la investigación de la teología en el campo de la sacramentalidad referidas al diaconado. En uno de sus interesantes artículos manifiesta:
Hace cuarenta años se aseguraba en un volumen colectivo, de influjo determinante en los debates y en las decisiones conciliares al respecto, que no existía una teología del diaconado. A lo largo de este período de tiempo diríase, según el parecer de instancias autorizadas y de voces competentes, que tampoco han surgido aportaciones relevantes o modificaciones significativas en el statu quo de la reflexión teológica. Y es que, a tenor de estas voces, también hoy es necesario teológicamente un amplio trabajo de profundización, son todavía muchos los puntos que piden ser esclarecidos, urge determinar su identidad teológico-eclesial, el perfil específico del diácono ofrece demasiados flancos doctrinalmente oscilantes o cuestionables…, en una palabra: entre quienes se ocupan del tema puede constatarse una insatisfacción ampliamente compartida en lo relativo al estado actual de las teologías del diaconado. 1
El camino sugerido por Santiago Del Cura presenta muchas dificultades, pero aun así es viable y alentador, puesto que una búsqueda que aporte credibilidad a la teología proporcionará satisfacción a quienes hoy nos sentimos desalentados, pero esperanzados podremos encontrarnos con el pecio hundido de tantos años de naufragio.
Es en la Sagrada Escritura, donde hay que bucear tras lo narrado por los evangelistas que trasmitieron los dichos y los gestos, las insinuaciones ocultas y los hechos en el camino y etapas recorridas por Jesús, esta búsqueda es la que nos permitirá abrir nuestro entendimiento y corazón a su Palabra.
Aunque únicamente se consiguiera identificar las raíces y los motivos que hacen de la identidad teológico-eclesial del diaconado (permanente y transitorio) una auténtica quaestio disputata en determinados aspectos, ya se dispondría de una primera ayuda. Y, con ello, de una referencia importante para precisar ulteriormente los elementos de una teología del ministerio diaconal que puedan constituir como la base común y segura, inspiradora de su recreación fecunda en las comunidades cristianas. 2
El hoy significa un presente dinámico en el que el pasado, el presente y el futuro no se manifiestan como realidades independientes, sino como una entidad única que se experimenta en la vida humana. Esa unión del pasado, el presente y el futuro encuentra la realización en una síntesis de la totalidad de lo que se conoce o se percibe.
El término Sacramentalidad, se establece, se solidifica como un concepto teológico y hermenéutico de la unión de la realidad profunda y trascendente de Dios con la realidad externa referida a sí misma como un vehículo que expresa la forma en que esta realidad se relaciona con el ser humano. Por lo tanto, se establece una historia sacramental de la relación entre Dios y el ser humano: la economía de un flujo permanente de Dios al ser humano y viceversa, donde las manifestaciones sacramentales se desarrollan de forma gradual y concreta. Esto incluye no solo una interpretación humana, sino también una promesa activa y explícita de Dios, incluyendo las dimensiones de la experiencia del creyente ante las verdades profundas reveladas, su propia respuesta ante su situación existencial y su desarrollo espiritual.
A la luz de todo lo dicho, la sacramentalidad aparece como un principio central de la economía de la Revelación en la teología y la hermenéutica. En este esquema se presenta a Cristo como el sacramento máximo, a la iglesia como el sacramento fundamental, y a los sacramentos específicos como expresiones concretas de esta realidad.
En la evolución histórica de la teología, el término «sacramento» se ha reservado tradicionalmente para los siete sacramentos definidos por el Concilio de Trento, entendidos como «símbolo de lo sagrado» o «forma visible de una gracia invisible».
Tiene, cierto, la santísima Eucaristía de común con los demás sacramentos, «ser símbolo de una cosa sagrada y forma visible de la gracia invisible». Más se halla en ella algo de excelente y singular, a saber: que los demás sacramentos entonces tienen por vez primera virtud de santificar, cuando se hace uso de ellos; pero en la Eucaristía, antes de su uso, está el autor mismo de la santidad. 3
Dice Santo Tomás sobre lo que entendemos por res sacramentunn: «Porque en cada sacramento de la Nueva Ley hay algo que es sólo un sacramento, y algo que es sólo una cosa, y algo que es a la vez una cosa y un sacramento»
Karl Rahner planteó en su libro «Diaconía in Christo» en 1962, unas reflexiones sobre la legitimidad de la cuestión de una renovación del diaconado. Para los padres conciliares que acogieron sus reflexiones resultaron fundamentales en la comprensión y concepción de este ministerio que se proponía.
Rahner afirma que 4
El diaconado es una parte de ese ministerio, del «ordo» que al fundarla, Cristo ha comunicado a la Iglesia, perteneciendo además como acción de ordenación o rito de trasmisión ministerial a ese rito, que como sacramento propio ha fundado Cristo en la Iglesia y para la Iglesia, se piense ya más exactamente como se piense esa fundación. 5
Como teólogo asevera que
La sacramentalidad del «ordo» en general y también la sacramentalidad de la ordenación del diaconado en especial pueden presuponerse, por fuentes positivas y por declaraciones doctrinales del ministerio eclesiástico docente, como estables. En lo que concierne a la sacramentalidad del diaconado, la tesis enunciada es por lo menos sententia certa et communis.
Esa opinión cierta y común como califica la sacramentalidad del Orden y más en concreto la sacramentalidad del diaconado haciendo referencia a la ordenación de este ministerio desde los inicios del cristianismo.
La proposición de la sacramentalidad del diaconado mienta el rito de ordenación para ese ministerio, que con sus poderes y obligaciones, se ha llamado diaconado en la Iglesia desde el comienzo, esto es, desde el tiempo apostólico hasta hoy, y ha existido y se ha ejercitado bajo esa denominación. 6
Advierte sobre la importancia histórica de sus principios como sacramento cuyo origen es Cristo que lo da a la Iglesia y afirma de quienes ejercieron este ministerio eran verdaderamente diáconos.
Pero quien quiera afirmar el diaconado, no sólo verbal, sino realmente, como sacramento dado a la Iglesia por Cristo, tendrá que conceder, que todos aquellos portadores del ministerio eran en el tiempo apostólico y en espacios de tiempo y en campos mayores de la Iglesia realmente diáconos, a pesar de la mayor o menor diversidad del ministerio que ejercían fácticamente, y que a esos portadores del ministerio llamados diáconos se les transmitía su plena potestad por medio de una ordenación realmente sacramental. 7
La reflexión de Rahner y a la luz de su teología sacramental afirma la sacramentalidad no solo del diaconado sino del sacramento del Orden, el origen divino del diaconado situado en la voluntad de Cristo, a través de las:
Las órdenes episcopales han de ser consideradas fundamentalmente como sacramento (a pesar de la discusión medieval de esta proposición, si es que no se presupone, que haya que aceptar, que en la ordenación sacerdotal estén ya dadas todas las «potestates ordinis», aunque ligadamente, desligándose sólo en forma litúrgica en lo sacramental de las órdenes episcopales). Es desde aquí desde donde se aclara que esa transmisión ministerial de una parte del ministerio en la Iglesia, que es en cualquier caso la del sacerdote, comunica una parte importante del ministerio eclesiástico, y que esa transmisión parcial guarda el carácter fundamental de la transmisión ministerial eclesiástica, esto es, la sacramentalidad. Así es también como se entiende por qué la tradición ha adjudicado siempre a las órdenes de diaconado un carácter sacramental.8
La Constitución eclesial Lumen Gentium, define:
«Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano» LG 1 9
La concepción de la Iglesia está profundamente ligada a los sacramentos, los cuales la constituyen como un cuerpo organizado de forma orgánica. De acuerdo con esta visión, el Código de Derecho Canónico actual destaca el papel de los sacramentos en la edificación y fortalecimiento de la Iglesia:
Canon 840 Los sacramentos del Nuevo Testamento, instituidos por Cristo Nuestro Señor y encomendados a la Iglesia, en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres, y por tanto contribuyen en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica; por esta razón, tanto los sagrados ministros como los demás fieles deben comportarse con grandísima veneración y con la debida diligencia al celebrarlos.
Canon 841 Puesto que los sacramentos son los mismos para toda la Iglesia y pertenecen al depósito divino, corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia aprobar o definir lo que se requiere para su validez,
El Concilio Vaticano II dio un paso innovador al expandir la comprensión de esta expresión, aplicándola a la Iglesia en un sentido más universal. El Concilio Vaticano II en este sentido marcó el ritmo significativo al ampliar la comprensión de este concepto de “sacramentalidad” y aplicarlo a la Iglesia desde una perspectiva más global e inclusiva. Así, mediante la fórmula “Gestos y Palabras” en su Constitución Dei Verbum, la concepción de la Revelación fue enriquecida y adquirió una dimensión realmente sacramental.
Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina.
Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación10
Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los Profetas, «últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo». Pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios; Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, «hombre enviado, a los hombres», «habla palabras de Dios» y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo -ver al cual es ver al Padre-, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y, sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos; finalmente, con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna.11
Esta Tradición, que deriva de los Apóstoles, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo: puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, que las meditan en su corazón y, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, la Iglesia, en el decurso de los siglos, tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios.
Las enseñanzas de los Santos Padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la Iglesia creyente y orante. Por esta Tradición conoce la Iglesia el Canon íntegro de los libros sagrados, y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa.12
Dios amantísimo, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, con singular favor se eligió un pueblo, a quien confió sus promesas. Hecho, pues, el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés, de tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres, y, hablando el mismo Dios por los Profetas, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día, y los difundió ampliamente entre las gentes.
La economía, pues, de la salvación preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados, se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento; por lo cual estos libros inspirados por Dios conservan un valor perenne: «Pues todo cuanto está escrito, para nuestra enseñanza, fue escrito, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza». (Rom 15,4) 13
Simultáneamente basándose en la riqueza de la interpretación de la tradición patrística, este concepto permite en la teología contemporánea identificar en Jesucristo el sacramental originario del cual emana esta “sacramentalidad” tanto de la Iglesia misma como de cada sacramento en particular.
Desde esta perspectiva, la “sacramentalidad” actúa como un eje alojado en los ámbitos teológico y hermenéutico de la economía de la Revelación. Desde este punto de vista, Jesucristo es el sacramento primordial y su presencia impulsó continuidad y expresión en la Iglesia como sacramento fundamental. Los sacramentos particularmente son interpretados como concreciones de esta realidad originaria.
Una realidad se comunica a través de signos y símbolos ya que toda realidad, para ser plenamente comprensible, genera necesariamente una forma expresiva que se revela en un símbolo o signo significativo. Así, no hay una sola realidad que no contenga en sí simbólicamente un sacramental.
La Palabra en la que Rahner incide no solo describe, realiza una acción o transforma la realidad por el mero hecho de ser dicha. En este sentido se refiere a que la reflexión teológica busca superar la tradicional separación de la Palabra y los sacramentos, y sugiere que ambos no son contrarios entre sí sino presentan una cierta combinación, una perfecta simbiosis en la cual se resume la esencia de la Iglesia.
Al tratar esta cuestión, introducimos la noción de “estructura sacramental de la Palabra”, que se basa en dos perspectivas. Por un lado, se trata de la propia palabra de Dios, que significa aquello de lo que hablan las Escrituras y puede manifestar aquello de lo que está hablando, por lo que esa Palabra incide no solo describe, realiza una acción o transforma la realidad por el mero hecho de ser dicha.14
«La palabra de Dios es viva y eficaz» (Heb 4,12) Es el medio a través del cual Dios se manifiesta y expresa. En este sentido, las obras son Palabra porque la Palabra de Dios hace precisamente aquello que declara. Desde esta perspectiva Rahner percibe la doctrina de la gracia como autocomunicación de Dios. Es por ello por lo que su punto de vista implica un enfoque completamente nuevo de la Palabra al situarla dentro del marco sacramental, concibe la gracia como la autocomunicación libre y gratuita de Dios, fundamentada en una dinámica dialogal, semejante a la interacción entre dos personas que se encuentran en comunicación mutua y donde se requiere libertad por ambas partes. 15
Finalmente, es importante destacar el desarrollo teológico sobre la recepción de la Palabra. Rahner concibe esta acción como un regalo: “De hecho, la aceptación libre y personal de la Palabra debe ser concedida igualmente por Dios…”. “«la palabra de Dios está orientada al oír en la fe y que solo ahí logra su sentido pleno»”.16 Esa aceptación libre de la Palabra es parte esencial del proceso interno comunicante mediante el cual Dios se manifiesta con su gracia. Esa intuición sobre esta personal autocomunicación libre y gratuita constituye la base de la noción de revelación desarrollada en el documento Dei Verbum a través de la cual podemos entender las Escrituras como la palabra de Dios, suya y auténtica.
Por otra parte hemos de comprender la corriente que desde Durando en el siglo XIII hasta teólogos actuales argumentan su no sacramentalidad, se pone en duda la sacramentalidad del diaconado argumentando dos razones:
Los concilios de Trento y CEVII no han soportado suficiente reflexión teológica al diaconado que informe de su sacramentalidad.
Que el orden diaconal no tiene la potestad de elaborar la eucaristía, poder sacerdotal que Jesucristo otorgó a los presbíteros. ¿Sólo?
El Sí al servicio y el No al sacerdocio es desde el tiempo de Hipólito que lo recoge en el compendio de Historia Eclesiástica al uso en su época.
Cuando en la Iglesia surgieron las incipientes reflexiones teológicas heredadas de la Patrística, los diáconos estaban desapareciendo como ministerio estable. Fueron épocas de difícil cohesión entre presbíteros y diáconos, ya que estos pretendían asumir cierto estatus presbiteral y por tanto el conflicto era de potestad. De hecho en los concilios particulares y alguno eclesial, se imponía a los diáconos prohibiciones en diversos ámbitos en los que ejercían su ministerio.
Habiendo sido los diáconos, por la imposición de manos, separados para servir, significa que la acción del Espíritu Santo otorga la gracia y capacita para el servicio a quien ha sido llamado, no solo para lo que pueda hacer sino porque ontológicamente en el ser se le ha conferido otra potestad: la facultad de imitar a Jesús en su acción de servir.
Conocemos por el carácter impreso que otorga la ordenación de que cuando el diácono hace su servicio es Cristo quien sirve. Pero hay un cierto mutualismo, una especie de simbiosis en el servicio que realza la misión diaconal:
Cuando el diácono ejerce su ministerio, bien en la administración del Bautismo, en la Bendición en la Exposición eucarística, presidiendo la Oración litúrgica de los fieles, o en la visita a los enfermos llevándoles la eucaristía de manera habitual o en dándole él Viático, incluso en la atención al necesitado, en la administración de los bienes de la Iglesia o en la proclamación del Evangelio, cómo actúa: in persona Christi Capitis? o in persona Christi Servi?
Cuando el diácono bautiza es Cristo quien lo hace; ¿esto no es «in persona Christi Capitis?»
Cuando bendice es Cristo quien bendice; ¿esto no es «in persona Christi Capitis?»
Cuando preside la oración es Cristo quien preside; ¿esto no es «in persona Christi Capitis?»
Cuando visita a un enfermo es Cristo quien visita; ¿esto no es «in persona Christi Capitis?»
Hay un mutuo solape en las diversas acciones pero no así en la Consagración del Cuerpo y Sangre del Señor, y esto es lo esencial para clarificar las dos maneras de hacer presente a Cristo. Aunque la modificación del Derecho Canónico es excluyente al situar al diácono in persona Christi Servi.
En el próximo artículo profundizaremos el pensamiento de Karl Rahner en «La Iglesia como sacramento,» comentario que desarrolla en su artículo «La función de signo de la Iglesia»17 referente a la Constitución LG, documento conciliar que refrenda la soteriología implícita de la sacramentalidad de la Iglesia como axioma, como verdad evidente que no precisa de demostración, por lo que este es el punto de arranque, el lugar desde donde hay que partir para extraer de la intención indiscutible de lo que siempre la Iglesia ha creído y dado por sabido, para definir de manera precisa y concreta la concepción sacramental del diaconado.
Pepe Rodilla Martínez. Diácono Permanente
1 S. DEL CURA ELENA. La realidad sacramental del diaconado en los desarrollos posconciliares.
Salmanticensis. 49. 2002. 248.
2 Ibid,. 250
3 H. DENZINGER- P. HÜNERMANN. El Magisterio de la Iglesia, Enchiridion. 1639
4 K. RAHNER, «Palabra y Eucaristía», en Escritos de Teología IV, Taurus, Madrid 1964, 323-365.
5 K. RAHNER, «Palabra y Eucaristía», en Escritos de Teología V, Taurus, Madrid 1964, 302.
6 Ibid., 302.
7 Ibid., 302.
8 Ibid., 308.
9 Definición de la Iglesia católica adoptada en el CEVII según la cual (Lumen Gentium, núm. 1).
10 Constitución Dogmática CEVII. Dei Verbum. 2.
11 Ibid., 4
12 Ibid., 8
13 Ibid., 14
14 Cf. K. RAHNER. 324-325.
15 Cf., 326.
16 Cf., 333-334
17 Cf. K RAHNER. Die Zeichenfunktion der Kirche en SCHRIFTEN ZUR THEOLOGIE. Zurich Einsiedeln Kéln. 1972 by Benziger Einsiedeln. 384-385