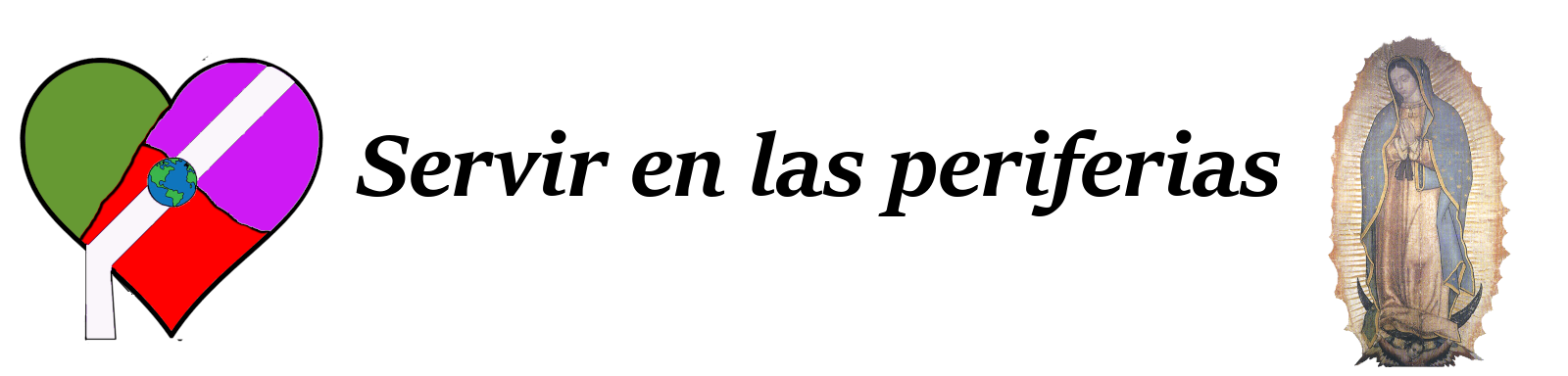Diácono Miguel Ángel Herrera Parra
Cuando yo tenía diez años, nos fueron a avisar que nuestro padre, Manuel Antonio, que había ido a trabajar en el verano a su tierra maulina, lo asesinaron, que en una pelea, un hombre le enterró un cuchillo en el corazón y que había muerto desangrado en el campo. Esa fue una noticia devastadora, como el peor terremoto para nuestra familia nuclear. La única que pudo viajar a su funeral fue mi madre, Amalia. Yo, en mi corazón, pensaba que si mi papá ya no estaba, tenía que haber un PADRE, que estuviera siempre cerca de mí y que me ayudaría a salir adelante en la vida. Sin embargo, posteriormente me he dado cuenta de que su compañía ya estaba conmigo antes de que ocurriera esta tragedia familiar. Cuando tenía ocho años yo había hecho mi Primera Comunión en la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y había quedado impactado con la hermosa ceremonia eucarística, con el templo lleno de niños recibiendo el Cuerpo de Cristo y luego, fuimos a la Escuela Industrial San Vicente de Paul, donde la comunidad nos agasajó a los niños, con tortas, dulces, queques y un rico chocolate caliente. Un año después, cuando tenía nueve años, estando solo en casa, ya que mis padres habían salido, me puse los ornamentos de la Primera Comunión del año anterior, me arreglé y me fui a la misma parroquia y participé -como un niño más- en la Eucaristía y luego fui a disfrutar de los queques y del chocolate caliente con los que nos celebró la comunidad. De alguna manera, ya tenía, entonces ese alimento espiritual -de la fe cristiana- y esas señales comunitarias acogedoras, que me permitieron enfrentar ese duro momento de orfandad.
En mi juventud me aboqué totalmente, con la ayuda de Dios Padre, a estudiar y a estudiar, con mucho entusiasmo y esperanza, aunque -en medio de grandes problemas económicos- no sabía qué me depararía el futuro. Estudié Sociología en la Universidad de Chile, donde logré terminar la carrera, pese a que eran tiempos muy difíciles para los sociólogos, a quienes se les acusaba de causar muchos males en la sociedad chilena. Participar en la Iglesia es un regalo de Dios, ya que me mantuvo siempre en contacto con la realidad social y local, viviendo la formación y la solidaridad, uniendo mi fe cristiana con mi vida concreta. Durante mi juventud puede encontrarme con Jesús, siempre joven, y comprometerme en la labor de evangelizar y de servir.
Fue en mi parroquia donde conocí a Sary Alarcón y nos enamoramos y participamos siempre juntos. En el caminar comprometido en nuestra parroquia, discerniéndolo, tomamos la decisión de casarnos y de formar una comunidad de vida cristiana, donde compartimos junto a otros cinco matrimonios. Nuestro matrimonio siempre ha estado, con la gracia de Dios Padre, al servicio de nuestra comunidad y de nuestra Iglesia. Hemos efectuado misiones en Chiloé, hemos animado la catequesis familiar y hemos asesorado a grupos juveniles. Hemos organizado y acompañado procesos de reforzamiento escolar para niños y niñas de poblaciones carenciadas y hemos apoyado a la animación litúrgica de nuestras comunidades eclesiales de base. En la actualidad, ya hemos celebrado mis doce años de diácono permanente y le doy gracias a Dios y a mi familia (formada por mi esposa Sary y por mis hijas Sarita, Pía y Paz) por este ministerio al servicio de tantas personas. Jamás sospeché lo que Dios tenía preparado para mí y para mi familia. Ojalá que el amor, la fe, la fortaleza, la sabiduría, la esperanza, la paz y todos los dones y carismas que Dios nos ha regalado a cada uno, los pongamos a disposición de nuestros hermanos y hermanas, siempre y hasta el final de nuestras vidas. ¡Gracias, Padre Dios, por tu amor y por tu misericordia!