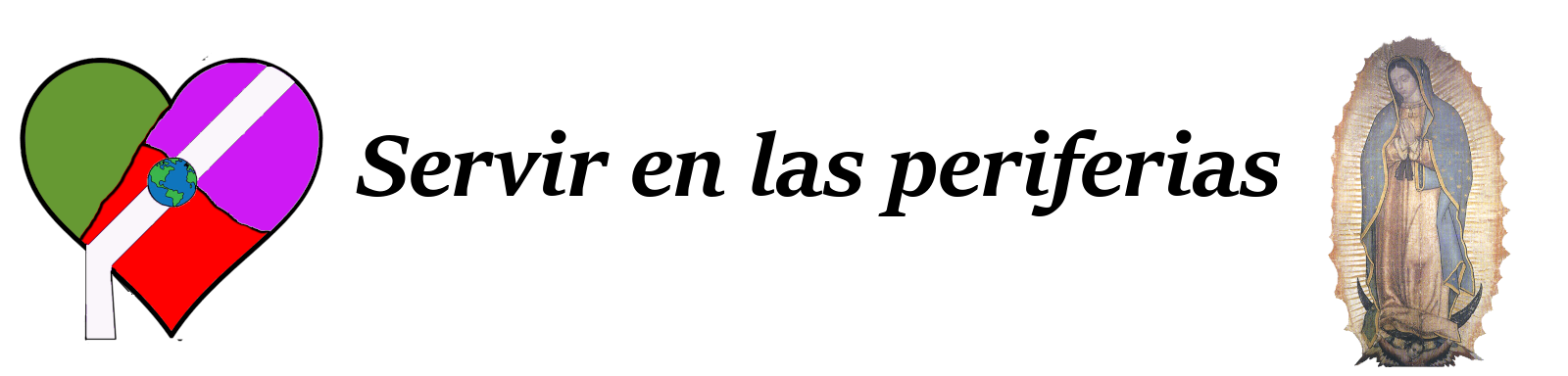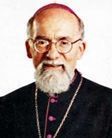Escrito por Mons. Vittorino Girardi Stellin, Obispo de Tilarán Liberia. Subido por Diác. Federico Cruz, Animador Regional CAMEXCA
Introducción
Desde el Concilio Vaticano I (1870) nos acompaña la noción de teología como “Ratio Fide illustrata”, a saber como reflexión (ratio), iluminada por la Fe. Es la fe pues con su contenido (depositum fidei), el punto de partida de toda reflexión teológica. Se trata de un proceso de apropiación e iluminación racional del contenido de nuestra fe. Y aplicando la teología al Diaconado Permanente, nos proponemos entonces verlo y comprenderlo dentro del marco de nuestra fe. Con otras palabras – aunque suenen pretenciosas – nos proponemos conocer y expresar la realidad del Diaconado Permanente, como Dios lo conoce y nos lo ha revelado. Naturalmente se trata de una labor que se contextualiza en la Iglesia, ya que es en ella y por ella que se transmite la fe y como consecuencia, cuanto debemos saber y practicar acerca del DP.
Como toda ciencia, también la teología tiene sus fuentes o “loci theologici”, diciéndolo con Melchor Cano (1509-1560). Ahora bien, al lado de sus fuentes primarias y fundamentales, como son la Revelación y el Magisterio, caben también los que desde el Concilio Vaticano II, llamamos “signos de los tiempos”. Es decir, toda reflexión teológica es y debe ser “situada”, atenta a su “hoy”, a saber, a los desafíos del presente. Todo esto implica acentuaciones de aspectos doctrinales y prácticos que en otro momento histórico no se hubiesen dado. Si ahora aplicamos este criterio al diaconado permanente, constatamos que surgen no pocos interrogantes. He aquí algunos de ellos.
- Ya se han cumplido 50 años desde cuando el Concilio Vaticano II ha restaurado el diaconado permanente. ¿Por qué en no pocas Iglesias o no existe o su consistencia es muy precaria?
- Si durante casi 10 siglos, el diaconado permanente ha desaparecido en la Iglesia, ¿por qué restaurarlo? ¿La Iglesia lo necesita? Sus funciones bien pueden ser realizadas o por los presbíteros o por los laicos.
- Ordenar a laicos para unas funciones que bien pueden ser llevadas a cabo por los mismos laicos, ¿no implicará un inútil proceso de “clericalización” que puede de hecho frenar la promoción de los laicos y de los ministerios laicales?
- ¿Es suficiente la falta de sacerdotes para promover el diaconado permanente?
- Hay laicos que ya cumplen con las funciones que los diáconos permanentes están llamados a ejercer… ¿Qué les añadirá a estos laicos el ser ordenados diáconos permanentes? ¿Ser acaso “presbíteros de segunda” o – peor aún – “presbíteros frustrados”?
- ¿Cuáles deben ser las relaciones de los diáconos permanentes con el presbiterio diocesano y cómo compaginarlas con sus relaciones familiares y profesionales o laborales?
Lo que nos proponemos en la presente exposición, es precisamente un intento de respuesta a estos y semejantes interrogantes o desafíos, desde la reflexión teológica y eclesiológica.
1. Los ministerios en el camino de la Iglesia
La lectura del Nuevo Testamento nos lleva a constatar que iban surgiendo en la Comunidad cristiana nuevos ministerios para responder a sus nuevas necesidades. Es el caso de los siete diáconos en la Comunidad de Jerusalén. Los Hechos nos informan de la necesidad de que alguien se encargue de atender a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados de la comunidad helenística. Igualmente, cuando se ve oportuno dejar ministros estables en las Comunidades que se van constituyendo, aparecen los presbíteros o “ancianos”… Surge espontánea la pregunta: ¿es análogo el caso de la restauración del diaconado permanente? La Constitución dogmática Lumen Gentium, eso hace pensar cuando nos dice: “Ahora bien, como estos oficios, necesarios en gran manera a la vida de la Iglesia, según la disciplina actualmente vigente de la Iglesia Latina, difícilmente pueden ser desempeñados en muchas regiones, se podría establecer en adelante, el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía” (n° 29). La razón dada, es pues eminentemente circunstancial: las dificultades de la situación actual y más concretamente, la disciplina actual acerca de la vinculación entre “presbiterado y celibato”. Ministerios tales como bautizar, predicar, ejercer la beneficencia, etc., son necesarios, pero actualmente, y debido a la penuria de presbíteros es difícil que puedan ser desempeñados. Este argumento no siempre ha favorecido la restauración del diaconado permanente y su justa comprensión, ya que en no pocas Iglesias locales, siempre se ha ido afirmando durante mucho tiempo: “¡nosotros no los necesitamos! Entre presbíteros y laicos bien hacemos frente a nuestras necesidades pastorales”.
El motivo invocado por el Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, “Ad Gentes”, es diferente, pero no opuesto al anterior. El texto parte de una comprobación: existen varones que ejercen, de hecho, un ministerio diaconal, ya sea predicando como catequistas, ya sea dirigiendo en nombre del párroco o del obispo, comunidades cristianas distantes, ya sea ejerciendo la caridad en obras sociales. Es justo, se concluye, que estos varones sean confirmados por la imposición de las manos transmitidas desde los Apóstoles, a fin de que puedan ejercer su ministerio de una manera más eficaz por medio de la gracia sacramental del diaconado (Ad Gentes, 16).
Como acabamos de escuchar, el decreto Ad Gentes prescinde del hecho de la “penuria de presbíteros” y parte del hecho de laicos con funciones diaconales. Es lógica la pregunta: ¿por qué hacerlos diáconos? ¿No sería mejor institucionalizar aquellos ministerios, sin restaurar algo que ya caducó? ¿No implicaría el hacerlos Diáconos, introduciéndolos así en la jerarquía, frenar la promoción eclesial y ministerial de los laicos?
Intentemos contestar. En la historia de la Iglesia y de la teología, lo vivido precede lo tematizado. Esto explica como el Concilio Vaticano II nos ofrezca abundantes reflexiones acerca del Episcopado y del Presbiterado, pero muy poco en torno al Diaconado. Y es que los Padres tenían en frente la realidad abundante y secular del Episcopado y del Presbiterado, mientras que del Diaconado Permanente, sólo tenían la petición para su restauración. Sin embargo, aunque escasas, el Concilio Vaticano II nos ofrece unos principios teológicos fundamentales acerca del DP y ha fijado normas prácticas de índole general.
Ante todo, el Vaticano II afirma claramente que el DP es un Sacramento. Él es uno de los tres grados del sacerdocio querido e instituido por Cristo; es una participación en el sacerdocio que el Obispo posee en plenitud, y participación distinta de la de los presbíteros. Como consecuencia, los diáconos permanentes no hacen parte del estado laical, sino de la jerarquía, y le pertenecen de manera estable. Y subrayémoslo: su “status” está determinado por la gracia sacramental y por el carácter. Es interesante notar que esta afirmación de la Lumen Gentium en sus números 29 y 41 y del Ad Gentes, 16, ha sido recogida en el Catecismo de la Iglesia. En su número 1570 leemos: “Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del Orden los marca con su sello (“carácter”) que nadie puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo “diácono”, es decir, el servidor de todo” (cfr Mc 10,45; Lc 22,27).
En cuanto que sacramento, el diaconado es inmutable en su “esencia” o naturaleza. Debemos enfatizarlo, aunque las formas de su ejercicio se den notablemente diversificadas en el tiempo y en el espacio. Esto implica que la razón profunda de la restauración del diaconado permanente es de carácter dogmático. En efecto, sin el sacramento del diaconado, la realidad de la Iglesia como “misterio” (es decir, como don y signo), no sería realizada en plenitud. Sin el diaconado la unidad misma de la Iglesia, que se manifiesta y se articula particularmente en fuerza de su estructura jerárquica tripartita, se daría como “menguada”, con menoscabo… Es verdad, para sostener la restauración del diaconado permanente, son importantes las razones de carácter histórico y circunstancial que ya hemos recordado teniendo presente lo que nos propuso al respecto el Concilio Vaticano II. Sin embargo estas razones ocupan un lugar secundario en relación a la afirmación que el diaconado es “sacramento” constitutivo de la identidad de la Iglesia.
Una vez hecha esta debida observación, conviene sin embargo recordar a continuación que la razón dogmática y las razones históricas, en la realidad, son inseparables. Esto aparece bien claro de la historia de la Iglesia “naciente”, en efecto sabemos que el diaconado surge y se identifica como respuesta a las nuevas exigencias de la misión, y todo eso en coherencia con la praxis y la enseñanza de Jesús, que progresivamente se iban explicitando y actualizando.
Volvamos a decirlo: en la perspectiva dogmática, hay que afirmar que el diaconado desde siempre es un grado jerárquico permanente y no sencillamente una etapa para acceder al presbiterado.
Ahora bien, una vez afirmada su necesaria existencia en la Iglesia, para comprender su naturaleza hay que partir de un presupuesto a nuestro parecer indispensable: el ministerio del diácono permanente debe contemplarse inserto en una comunidad eclesial, la cual está llamada toda ella a ser ministerial o diaconal. Esto es, debe estudiarse desde una teología de los ministerios en el contexto de la eclesiología del Vaticano II.
Hay que reconocerlo: el Concilio en la teología de los ministerios ha superado posiciones seculares y ha abierto nuevas perspectivas. El Concilio de Trento y la teología posterior, tenía como afirmación fundamental y originaria en la doctrina sobre el sacerdocio, la relación Sacerdocio – Eucaristía, y como consecuencia propugnaba una concepción cultual – ritual del sacerdocio, que culminaba en la celebración eucarística. El presbítero y el obispo eran vistos ante todo como “hombres de lo sagrado”.
El Vaticano II nos invita a comprender todos los ministerios en la Iglesia desde la Misión, y por tanto el mismo sacerdocio en sus tres grados, es referido y entendido, en primer lugar, desde la Misión, o, que es lo mismo, como servicio del Evangelio.
Se parte de la Iglesia, como misterio de comunión y de envío, en total sintonía con aquel doble mandato del Señor: “Ámense como yo los amé” (Jn 15,12), y “Como el Padre me ha enviado yo los envío a ustedes” (Jn 20,21). Todo el pueblo de Dios es llamado y enviado y este envío lo constituye en servicio, en diaconía. La condición cristiana es servicio, servicio en el interior de la Iglesia (ad intra), servicio a nosotros y entre nosotros, pero servicio también al mundo, a imitación del Servidor absoluto, del Diácono por antonomasia, Jesús, que ha sido el servidor “entregado” por el Padre al mundo. Toda la comunidad cristiana está, en fuerza de su vocación a la fe y por su apostolicidad, en situación de servicio y de misión. Toda Comunidad va construyéndose en la medida con que es “evangelizada y evangelizadora”, nos recordaba Pablo VI en su Evangelii Nuntiandi. Ampliemos un poco más estas reflexiones.
El Nuevo Testamento atestigua ya en la vida prepascual de Jesús, la existencia de llamadas y la trasmisión de funciones y poderes en orden al servicio del Evangelio. Sin embargo el factor constitutivo del ministerio eclesial es la voluntad del Resucitado, quien con el envío de los discípulos y con la comunicación del Espíritu Santo hace surgir y configurarse la Iglesia. Este envío se hace a los doce, una vez que Matías sustituye a Judas, en su calidad de discípulos que escuchan la Palabra, se dejan interpelar por ella y se ponen en su servicio, y a la vez como grupo que va a ser guía y cabeza de las comunidades nacientes. A este propósito, así se expresa el Decreto Ad Gentes: “El Señor Jesús ya desde el principio llamó a sí a los que Él quiso, y designó a doce para que le acompañaran y para enviarlos a predicar (cfr. Mc 3,13; Mt 10,1-42). Los Apóstoles fueron así la semilla del Nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada” (n° 5).
El mandato de Jesús va dirigido sin duda, de un modo general, a la comunidad entera de los discípulos, representada en aquel momento por los Doce. Sin embargo al mismo tiempo va dirigida también, de un modo concreto y particular, a esos hombres que con Pedro a la cabeza han de ser los guías de las primeras comunidades, según lo atestiguan los Hechos de los Apóstoles.
En otras palabras, el apostolado, como envío y misión recibida de Cristo, es el ministerio constitutivo de la Iglesia y tiene la cualidad de ser el ministerio originario y originante de los restantes ministerios en la Iglesia. Ella nace de la Misión, vive de la Misión y por la Misión.
Se impone pues superar un esquema eclesiológico que se articule en la serie de binomios, “sacerdocio – laicado”, “jerarquía – pueblo fiel”; “secular – religioso o consagrado”… Es el concepto y la realidad de la comunión eclesial que vive, decíamos, de la Misión y por la Misión, que hace posible una correcta comprensión y una recta interpretación de las relaciones entre los miembros integrantes de la comunidad eclesial. En efecto, fieles y ministros, laicado y jerarquía, seculares y consagrados (religiosos) son, ante todo fruto del anuncio de la Palabra y de la acción del mismo Espíritu. Todos están juntos bajo la soberanía del Señor. Nadie puede atribuirse ministerio alguno si no es “por gracia”, y nadie es antes que nadie, sino que se da una dependencia mutua: ni los ministros son antes que los fieles en la comunidad, ni ésta se constituye sin la presencia de los ministros.
Por otra parte – y esto es de grande relevancia – ningún miembro del pueblo de Dios, sea cual sea el ministerio que realiza, posee aisladamente todos los dones, oficios y ministerios, sino que debe estar en comunión con los demás miembros. La comunión pone de relieve la diversidad de funciones y su complementariedad en la misión común.
Nos situamos, por tanto, ante una comunidad orgánicamente estructurada, que tiene una misión encomendada por Jesús, la cual es realizada por todos, pero no de la misma manera; una misión pues organizada, orgánica y estructurada.
Como ya lo escribía en los años inmediatamente después del Concilio Vaticano II, Y. Congar, la Comunidad eclesial no es la mera suma de los bautizados sin diferenciación alguna, ni una simple yuxtaposición de creyentes cuya unión fuera sólo la acción del Espíritu Santo, sin vínculo alguno con la obra del Verbo Encarnado, creador de la Iglesia de los Doce.
2. Apostolicidad de la Iglesia y DP
En el marco de la Apostolicidad de toda la Iglesia, es necesario constatar -como ya lo hemos puesto de relieve– que el Apostolado (o envío) de los Doce y sucesivamente de Pablo y sus compañeros, es el fundamento y origen de todo ministerio ordenado y jerárquico. Afirma la Lumen Gentium: “Esta divina misión, confiada por Cristo a los Apóstoles, ha de durar hasta el fin del mundo (cfr. Mt 28,20), puesto que el Evangelio que ellos deben propagar es en todo tiempo el principio de toda la vida para la Iglesia. Por esto los Apóstoles se cuidaron de establecer sucesores en esta sociedad jerárquicamente organizada. En efecto, no sólo tuvieron diversos colaboradores en el ministerio (cfr. Hech 6,2-6; 11,30, 13,1, 14,23; 20,17…) sino que, a fin de que la misión a ellos confiada se continuase después de su muerte, dejaron a modo de testamento a sus colaboradores inmediatos, el encargo de acabar y consolidar la obra comenzada por ellos” (Lumen Gentium, 20).
Ya en el Nuevo Testamento, y más claramente en los escritos de los Padres Apostólicos, se dibujan las líneas fundamentales que constituyen el ministerio apostólico cuya validez es reconocida en las sucesivas épocas de la Iglesia. Aparece pues, inevitablemente, una estructura visible. Esta estructura no ha surgido únicamente de los criterios universales de la razón -“a priori”, diríamos- sino que lleva la impronta de la historia, y así el ministerio ordenado o jerárquico se ha ido perfilando en forma ternaria: episcopado, presbiterado, diaconado.
La historia, por lo demás, nos muestra el ámbito considerable de aplicaciones de que es susceptible la evolución de las funciones de estos ministerios jerárquicos.
El presbítero, por ejemplo, que fue primero un miembro de un consejo -presbiterio– del Obispo, se convirtió después, cuando se fundan las parroquias rurales, en una especie de “multiplicación” del Obispo, como su “alter ego” en esas comunidades alejadas del centro. Análogamente, sabemos que el ministerio del diácono sufre tal transformación a lo largo de los diez primeros siglos que llega, prácticamente, a desaparecer como tal ministerio en occidente, quedando reducido a un grado, o escalón, para llegar al sacerdocio presbiteral.
Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, comprendemos que si el Concilio Vaticano II, restaura el diaconado permanente, éste se entronca con la misión apostólica, ya que de ella brotaron todos los ministerios en la Iglesia, ya los ordenados, es decir, sellados con la gracia sacramental, ya los no–ordenados. Nos recuerda el mismo Concilio: “Así, el ministerio eclesiástico, de institución divina, es ejercido en diversos órdenes por aquellos que desde antiguo vienen llamándose obispos, presbíteros y diáconos” (Lumen Gentium, 28).
3. El diaconado permanente en la estructura sacramental de la Iglesia
Hemos insistido que la Misión confiada por Cristo a sus Apóstoles es el origen de todo ministerio en la Iglesia, y que gracias al propio ministerio al servicio de la única Misión, el diaconado hace parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Pero hay que tener presente un elemento más, para ir comprendiendo la identidad y las funciones del diácono permanente, a saber que su inserción en la jerarquía acontece por la acción del Sacramento del Orden. Los textos de la Lumen Gentium y del Decreto Ad Gentes cuando afirman la posibilidad de restaurar el diaconado permanente para que sea un ministerio propio de la Iglesia, añaden que se establece sacramentalmente.
Se trata, pues, de un sacramento, de una ordenación y de una gracia sacramental conferida por la imposición de las manos (Lumen Gentium, 29; Ad Gentes, 16).
El Concilio no desarrolla esta afirmación, pero bien sabemos que es de máxima importancia. Equivale a decir -como ya lo recordamos- que el diácono permanente, si tiene como fundamento, un sacramento (el del Orden), esto significa que es de institución divina, como lo es su fundamento, a saber, el Sacramento.
Hemos de afirmar entonces que a través de la ordenación, el diácono se sitúa en el “orden de los diáconos” y como tal en colaboración con el “orden de los Obispos”. Este, en cuanto posee la plenitud del sacramento y tiene en primer lugar la responsabilidad de la Iglesia Universal será siempre el punto de referencia obligado de la misión y comunión jerárquica. La Lumen Gentium así expresa esta colaboración: “Los Obispos recibieron el ministerio de la comunidad con sus colaboradores, los sacerdotes y los diáconos, presidiendo, en nombre de Dios, la grey de la que son pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministro de gobierno” (Lumen Gentium, 20).
Por otra parte, el diácono permanente siempre ha sido puesto en colaboración estrecha con su Obispo, como lo atestigua la más antigua tradición de la Iglesia. Así en la Didascalia se llega a afirmar que el diácono debe ser “el oído, la boca, el corazón y el alma del obispo, ya que estando los dos de acuerdo, de la concordia de ambos depende la paz de la Iglesia” (II, 44, 2 y 4). Conocemos que durante los dos primeros siglos abundan las afirmaciones semejantes a esta, en los escritos de los Padres.
Por consiguiente, en comunión con el Obispo y su presbiterio, los diáconos participan, a su modo, en virtud del sacramento del orden, del único ministerio de Cristo en la unidad de consagración y misión que requiere la comunión jerárquica. Con otras palabras, si el diácono permanente está llamado a estar en estrecha vinculación con su obispo y con los presbíteros, esto no significa que él sea una especie de “delegado” del obispo o del presbítero con quien colabora, sino que su “poder” le deriva del sacramento, y en virtud de éste, el diácono permanente “ejerce, en la medida que le corresponde, el oficio de Cristo, Pastor y Cabeza” (Lumen Gentium, 28). Naturalmente, será necesario, en un momento sucesivo, ver en qué se diferencian las funciones propias de cada uno de los tres grados del mismo Sacramento, pero esa diferenciación tiene sentido si antes hemos sacado todas las consecuencias del haber afirmado el Concilio Vaticano II, que los diáconos permanentes reciben el sacramento del orden… Ya desde ahora cabe entrever, las altas responsabilidades que se derivan de esta escueta afirmación: el diácono permanente lo es gracias a la participación en el único sacerdocio en Cristo, en virtud del Sacramento del Orden. Es este Sacramento el fundamento “divino”, por la gracia y el carácter que confiere, de la profunda, “ontológica comunión”, entre los obispos, presbíteros y diáconos, que cuanto más se haga patente, más puede asegurar la “diakonía” que a su vez retroalimenta la “koinonía” de la entera comunidad local y universal.
4. Lo específico del DP: representar sacramentalmente a Cristo Servidor
Para introducir y contextualizar esta afirmación, he escogido un denso y extraordinario texto de la Didascalia. En él se presenta a Cristo “diácono” y a los “diáconos” como los que están llamados a representarle en la comunidad cristiana. “Nuestro Maestro y Salvador no temía en servirnos, como escribió Isaías, “para hacer justicia al justo que otorga buenos servicios a muchos” (Is 53,11). Si el Señor del cielo y de la tierra, nos presta servicio, soporta y aguanta por todos nosotros, ¿cómo no debemos hacerlo nosotros, por nuestros hermanos, para asemejarnos, nosotros que somos sus imitadores y que tenemos el lugar del Mesías? Encuentran que está escrito en el Evangelio que Él ciñe su cintura con un lienzo, coloca agua en un jarro de purificación mientras estamos reclinados, para aproximarse, y lavarnos los pies a todos nosotros y enjugarlos con el lienzo. Lo hace para mostrarnos el afecto y el amor por nuestros hermanos y para que nosotros hiciéramos lo mismo. Si nuestro Señor hizo de esa manera, ¿tendrán dificultad, ustedes los diáconos de hacer lo mismo, ustedes que son los soldados de la verdad y que tienen el ejemplo del Mesías? (…). Por ello, diáconos, es necesario que visiten a todos los indigentes, y de hacer conocer al obispo lo que necesitan; ustedes deben ser su alma y su pensamiento, y obedecerlo en todo” (c. 16).
En este “impactante” texto, constatamos la implicación del ministerio diaconal en el ministerio de Cristo, en su pro-existencia, es decir, en su ser-para los demás. Sabemos, por haberlo manifestado Él mismo, la dirección servicial de la vida de Jesús: “El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir” (Mt 20,28; Mc 9,35). Manifestación que Lucas coloca en el ámbito de la Cena de despedida (cfr. Lc 22) y de la cual Juan recuerda, con finos detalles, el lavatorio de los pies. Las palabras y el gesto del lavatorio no son más que la iluminación de la manifestación de Jesús respecto a su misión, que es la de un servidor sin reservas: “vino para servir y dar su vida en rescate de todos” (Mc. 10,45). Jesús manifiesta su conciencia de servidor incondicional, específicamente en el contexto del banquete de despedida. “¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? El que está a la mesa, ¿verdad? Pues yo estoy entre ustedes como el que sirve” (Lc 22, 27). El servicio de Jesús a favor de los comensales, es el gesto que hace presente la entrega anunciada: “Este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes” (Lc 22,19). En la mesa Él no ofrece cualquier comida, nos ofrece a sí mismo: “Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida” (Jn 6,55)…
Pablo VI, el 15 de agosto de 1972, publicaba el motu proprio “Ad pascendum” con que establecía normas relativas al diaconado permanente. En él define al diácono permanente como “animador del servicio, es decir, de la “diaconía” de la Iglesia en las comunidades cristianas locales, signo o sacramento del mismo Señor Jesucristo, que no vino a ser servido sino a servir”. Es aquí, sin duda, en donde podemos encontrar lo que tiene de original el ministerio del diácono permanente.
En virtud de la imposición de las manos, un cristiano, responsable ya en fuerza de su bautismo, de la “diaconía” de la Iglesia, común a todos los fieles, recibe la gracia del Espíritu Santo para una tarea particular y una responsabilidad nueva: hacer presente de una manera privilegiada, esto es, simbólico-sacramental, en medio de la comunidad, a Cristo como servidor de los hombres. Él es el sacramento-persona de Jesús servidor en la Iglesia toda ella servidora, o diaconal. Todo miembro de la Iglesia, por ser toda ella servidora, ministerial, debe ponerse al servicio del Evangelio, de su anuncio, en beneficio de toda la humanidad. En esta Iglesia, todo es servicio, todo debe ser “diaconía”; el único privilegio de la Iglesia, les decía Pablo VI a los miembros de la ONU, es servir.
El diácono permanente, miembro de la jerarquía, “ordenado para el ministerio, no para el presbiterado”, tiene como misión específica el ser testimonio visible de la “diaconía” eclesial, gracias a su ser “sacramento–persona” de Cristo “el diácono”.
Si el diácono permanente encuentra su última fundamentación teológica en las palabras y en la vida de Jesús, él existirá en la Iglesia para recordar a los fieles y a los miembros de la jerarquía que su verdadero “sacerdocio” consiste en el servicio constante, abnegado, por amor, en unión con Cristo, a quien su amor hasta el extremo, le llevó a dar la vida, a ser crucificado, por la salvación de todos.
Son afirmaciones que implican consecuencias prácticas de enorme importancia para el estilo de vida que debe caracterizar a los diáconos permanentes. Si ellos son signos sacramentales de Cristo siervo o diácono, teniendo en cuenta que es propio del signo, mostrarse, hacerse ver, eso comporta que el estilo de vida de nuestros diáconos permanentes debe reflejar a la persona de Cristo, particularmente en la serie de valores y de virtudes que acompañan el auténtico servicio o diaconía, como son la humildad, el desinterés, un estilo austero de vida… en una palabra, el asumir teórica y prácticamente el espíritu de las Bienaventuranzas.
Volviendo a la descripción de Pablo VI (que ha quedado integrada en los dos documentos de la Santa Sede, del 22 de febrero de 1998, Normas Básicas de la Formación de los Diáconos Permanentes y Directorio para el Ministerio y la Vida de los Diáconos Permanentes), conviene destacar que la representación sacramental de Cristo servidor, describe al diácono permanente en el plano de su ser, mientras que el aspecto de animación de la diaconía en las comunidades le describe en el plano de su actuar que abarca a todas sus funciones que se articulan en torno a la “tria munera” propia de la jerarquía eclesiástica: servicio de la Palabra, de la santificación y del pastoreo o de la conducción de la comunidad cristiana. Son tres ministerios o servicios que el diácono permanente está llamado a realizar en unidad, sin opacar ninguno de ellos, y siempre en coordinación con su obispo y sus presbíteros. Sin embargo, es del todo lógico, que en sintonía con su ser de servidor, privilegie aquellos ministerios que más directa y abiertamente manifiesten su identidad, sellada por el sacramento del orden. Es natural entonces que el diácono permanente sea un especialista de la “caridad”, de la atención a los pobres, a los enfermos… en una palabra, que se pueda decir de todo diácono permanente, lo que se dijo de Jesús, “pasó haciendo el bien”. Más concretamente, si en su servicio en el altar, él es “minister calicis”, ministro del Cáliz de la Sangre del Señor, le corresponde manifestar la íntima conexión entre celebración eucarística y “ofrendas caritativas”… El carisma diaconal es la presencia sacramental de la entrega salvadora de Jesús, “quien siendo rico se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a todos” (2Cor 8,9).
Conclusión
Como hemos tenido la ocasión de ponerlo de relieve, no es mucha la reflexión teológica que nos ofrece el Concilio Vaticano II, acerca del diaconado permanente, sin embargo los principios y criterios que ha establecido para restaurarlo, son de una extraordinaria fecundidad. Nos muestra que el diaconado permanente nace como cualquier otro ministerio, ordenado y no ordenado del mandato misionero, y de ahí que debe ser visto no en dialéctica con los otros ministerios, particularmente los no – ordenados, sino en plena convergencia y comunión. Además el Concilio afirma que el diaconado es el tercer grado del sacramento del orden, que en cuanto tal entonces pertenece al ser de la Iglesia… Esta afirmación dio pie a que Pablo VI, en su Evangelii Nundiandi nos dijera: “la misión y función del diácono permanente no se han de medir con los criterios puramente pragmáticos, por estas o aquellas acciones que pudieran ser ejercidas por ministros no ordenados” (n° 73). Lo mismo afirma el Documento de Puebla en su n° 698.
La realidad del ministerio del diácono permanente supera la mera “funcionalidad”, y su presencia para la Iglesia es gracia de Dios, o también, acción salvífica de Dios por la mediación humana (cfr Ef 4,11-12).Y es que en donde la transmisión de un “servicio” o ministerio, y por lo tanto, la garantía de la gracia de Dios, puede darse o “suceder” de manera sacramental, debe realizarse de esa manera, pues resulta de la estructura sacramental de toda gracia cristiana, que es gracia de encarnación, gracia de la Palabra hecha carne. Es por fidelidad al modo con que Dios quiso realizar la economía de la salvación, que, en la medida de lo posible, debe obrarse de ese modo. Además, no se puede negar la repercusión existencial que el sacramento tiene para aquellos que lo reciben y consagran su vida a esa “diaconía” a la que Cristo entregó la suya. La historia de la Iglesia de los primeros siglos nos confirma que esas “repercusiones existenciales” motivaron y sostuvieron a no pocos diáconos en el camino de su heroica santidad. Son los casos de San Lorenzo, de San Vicente de Zaragoza, de San Efrén de Edesa… El camino de estos Santos Diáconos, es al que están llamados a recorrer nuestros contemporáneos diáconos permanentes.